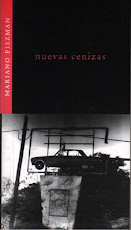Acaba de aparecer El drama sin atenuantes, de Carlos Riccardo, que contiene sus
conversaciones con el gran escritor argentino Néstor Sánchez. Los diálogos son de
1989 y por fin aparecen editados en libro en su totalidad, con una nota de
Riccardo que los pone en su contexto y una presentación escrita por mí.
Hay que aclarar que, dentro de un libro bien
editado, el texto que escribí fue “corregido” sin aviso, y sin revisión, de muchas formas (puntuación, sintaxis, vocabulario). Tanta corrección no lo mejoró, todo lo contrario. Lo que sigue es
el texto original.
Presentación
Néstor
Sánchez empezó a escribir de chico, en la escuela, redacciones, cartas,
cualquier cosa: “tenía aptitud”. El padre escribía, y el hermano, menor,
también iba a escribir. Cuando murió el padre, dejó la secundaria para ir a
trabajar. A los dieciocho, un tipo que conocía, “un maestro de la vida”, le
aconsejó que escribiera. Muchos poemas y un libro de cuentos negado abrieron el
camino para sus novelas. En esas cuatro novelas, publicadas entre 1966 y 1975,
Néstor Sánchez inventó una escritura original, a favor de su voz y contra la
narrativa convencional. Y a medida que su escritura se transformaba, él se iba
escapando: de la beca, del Boom, del aburrimiento de la comunidad intelectual, de
los países (la tercera novela empieza así: “inútil toda pretensión de
retenerlo...”). Siempre en la otra vereda de esa gente que, como dice en este
diálogo, “cree en todo, en la cultura, en la literatura”; el suyo era un
proceso “de pérdida irreparable”. Para un escritor esa contradicción puede ser
productiva pero también peligrosa. Sobre todo para un escritor que, además, era
muy “literario” (citas, referencias, máxima atención al lenguaje, escritura
poemática), y cuyos libros son una buena muestra de la cultura del momento en
que se escribieron. Pero Néstor Sánchez siguió su camino, sin tratar de evitar
los peligros. Escribió mientras lo que aparecía en el papel lo sorprendía, y
cuando ya no tuvo sentido dejó de hacerlo.
A
Carlos Riccardo, a mí y a muchos otros, los libros de Néstor Sánchez nos
marcaron como pocas veces pasa. Nos conmovió su poesía, su lucidez, su verdad.
Después lo conocimos en persona y eso profundizó la marca. Se nos volvió maestro sin postularse y sin explotar los
beneficios o maleficios del cargo, como uno de esos maestros de la vida que él
había conocido, tipos más o menos clandestinos con los que uno se cruza de
casualidad en la ciudad y que tienen su refugio en una pieza llena de humo, de
voces de vecinas, de tangos de radio y de libros apilados que para el discípulo
encierran secretos inalcanzables. La figura del maestro es fundamental: “La
vieja siempre nostalgia de guía”, le dice a Carlos Riccardo. Y cuenta que
cuando escucha a alguien que dice “El maestro ha muerto y cada uno trabaja como
puede”, la frase le produce una gran conmoción: “Caminé cuarenta cuadras bajo
la nevisca, llorando, ¿qué me quería decir?” En sus novelas, en las alianzas
que unen a los personajes, dentro de la barra o banda nunca falta el maestro al
que se le reconoce un conocimiento silencioso, como el título del libro de Castaneda
que me llevé de regalo de su casa.
Por ahí porque vivió obsesionado por la
idea de la muerte lo deslumbró tanto ese Don Juan que recomienda tener a la
muerte como consejera. O más que la muerte lo escandalizó la brevedad de la
vida, ver el camión de ganado yendo al matadero y ver que en el camino la gente
paraba a comprar aspiradoras en cuotas o a tomar cafecitos en velorios creyendo
que eran de otro. La tribu de su barrio dejó de contenerlo, las ceremonias
estaban vacías. Puso el grito en el cielo, bien alto. Se ilusionó con una vida
nueva y extensísima, a la altura de la que sentía por momentos en él. Después
vino el desencanto, y la locura.
El drama sin
atenuantes podría
ser tranquilamente el título de otro libro escrito por él: Nosotros dos, Siberia Blues,
El amhor, los orsinis y la muerte, Cómico de la lengua, La condición efímera, y El drama sin atenuantes. Está en la
línea de La condición efímera, son de
la misma época todavía locuaz y por momentos exaltada y de “disyuntiva ética”.
No sería justo llamarlo entrevista ni reportaje, no se parece a esas formas
disecadas de la charla. Acá no hay un ser consagrado que deja caer verdades
para que una oreja se extasíe en nombre del público. Acá Néstor Sánchez habla,
se hace presente en las palabras, y Carlos Riccardo tiene el mérito de hablar
su mismo idioma y de no tratar de averiguar nada. No pregunta para forzar
respuestas ni para sacarle cosas. Las cosas salen solas, una lleva a la otra y
el diálogo crece, se va por las ramas y da frutos que todos podemos saborear
gracias a que, por suerte para nosotros, en su momento Carlos Riccardo estuvo
ahí, cara a cara con Néstor Sánchez, escuchándolo y grabando todo en casetes y
más tarde desgrabándolo, se encontró con él varias veces a charlar durante
horas (tomaban algo, después cada uno se iba a su casa con la cabeza afiebrada,
tenían que dejar pasar un tiempo para volver a encontrarse), guardó años estas
conversaciones y ahora nos trae lo que quedó de esos encuentros. Léanlo y
busquen sus palabras, sus preguntas y respuestas.
Y lean a Néstor Sánchez, otra vez si es
preciso. Olvídense de la supuesta oscuridad de sus temas, los temas importan
poco, nada más abran sus libros en cualquier página para encontrarse con esa
voz que “insiste en llamar acontecimientos a las cosas más insignificantes” y
que con su ritmo improvisado de músico de jazz convierte en acontecimientos
luminosos la vida de un montón de personajes con nombres de jugadores de
primera C que se desplazan de Banfield a Caballito, de San Isidro a Villa Urquiza
y de Mar del Plata a la isla Maciel por tantos barrios y calles de la ciudad
que los terminan volviendo imágenes poéticas, como la calle Valdenegro, el
pueblo de Ingeniero Maschwitz, o cruzar Triunvirato desierta bajo el sol, y más
tarde por toda América hasta Chicago, Manhattan, París. Toman trenes de día,
taxis de madrugada, suben a un carro de mudanzas enganchado a una yegua, a un
camión, a un colectivo de la línea 406, cruzan el Riachuelo como en algún
momento cruzarán el Missisipi como cruzaron el Paraná para ver al poeta, o
bajan en Once de otro colectivo que al chico que ingresa al Normal le parece un
trasatlántico. No se establecen nunca, ocupan casas precarias, prestadas,
prefabricadas, departamentitos de separado con demasiadas marcas de puchos en
el piso, piezas en los fondos que se dedican a pintar torpes después que
vuelven de la oficina y antes de hacer el amor. Toda esa vida llena de sol a
quemarropa y lluvia tristona cabe ahí. Los proyectos, los bailes, los robos y
los billares de mañana como bestias abandonadas. Pola Negri y Clara Bow. Un
loro llamado Orsini, el perro que lame la olla en el baldío y esa yegua blanca
que “mea llena de fe con las patas traseras bien abiertas”. La cabeza vendada
de Apollinaire, la máscara de Dylan Thomas, Troilo, el tango, el jazz y Joyce, “porque
todo parece destinado a la literatura”. En la selva amazónica, fabricando
frenéticamente botones de cuero toda una temporada de lluvias tropicales, o en
esa meseta que es el cementerio de Flores donde Batsheva, Giménez, María, los
dos Yuyos, Orsini y Donald Gleason reunidos alrededor del cajón o féretro o
ataúd de Felipa se pasan un ramo de crisantemos, una cala, un gladiolo,
helechos, un clavel y una rosa en ronda grotesca hasta que a Giménez el viento
le vuela el sombrero: léanlo hasta llenarse de vida.
Mariano
Fiszman